01/06/2011 18:49 Actualizado: 01/06/2011 22:24
El título de esta reseña no se debe a una nueva versión de la conocida película que Ken Loach rodó hace más de una década. Hablamos del mismo film elaborado en 1995 por el director británico sobre la Guerra Civil Española. Contemplado en perspectiva, fue un proyecto pionero en el que se embarcó Loach de la mano del guionista Jim Allen, pues se adentraron en el conflicto español de los años 30 con el fin de recuperar, para la memoria, a muchos de quienes comenzaron a desdibujarse en el olvido cuando ni siquiera la guerra había concluido: trostkistas, organizados en Partido Obrero Unificado Marxista, y anarquistas de la CNT y la FAI. En este sentido, Tierra y Libertad es una narración que no deja indiferente al espectador que se sienta de izquierdas.
En primer lugar, muestra la impotencia de los milicianos revolucionarios ante su progresiva pérdida de poder militar y político a favor del gobierno de la República durante los dos primeros años del conflicto. Una impotencia todavía más amarga en el caso de las milicianas, obligadas a dejar las armas y dedicarse a labores "más propias de su género". Y en segundo lugar, la obra de Loach permite al espectador conocer de dónde arranca el desvanecimiento en nuestra memoria colectiva de quienes creyeron que la revolución proletaria era posible en España.
Tierra y Libertad incomoda porque nos obliga a reflexionar sobre el hecho de que la disipación en el olvido de aquellos revolucionarios -encarnados en la película en un pequeño grupo de luchadores procedentes de distintos lugares de Europa- no fue iniciada por el franquismo, sino por la izquierda comunista, socialista y republicana, que actuó así con el pretexto de ganar un conflicto en el que estaban cada vez más presentes los intereses geoestratégicos de la Unión Soviética, por entonces decidida a granjearse el apoyo de la Europa antifascista.
El franquismo y la democracia hicieron el resto en este juego de desmemoria. El primero porque, desde los años sesenta, conforme el régimen autoritario combinó la legitimidad de la victoria con la de la eficiencia económica, el enemigo derrotado fue pasando a un segundo plano en la memoria colectiva tanto franquista como antifranquista. La segunda, porque durante mucho tiempo nos ha encandilado con una evocación hegemónica que se articula a partir de un épico relato de modernización económica y política —derivado del mito del desarrollismo franquista y de la epopeya de la Transición— que ha terminado por arrinconar a la esfera personal o familiar todo un universo de memorias que perviven pero en la fragilidad.
Tierra y Libertad es una obra importante porque evoca algunas de las subjetividades olvidadas por los españoles y españolas de hoy pero que estaban extendidas hace no demasiado tiempo: revolucionarios, exilados, emigrantes, campesinos, vencidos todos al fin en algún momento del oscuro siglo XX. Otra cosa es que una película que pretende complejizar nuestro recuerdo sobre la Guerra Civil —incorporando las tensiones existentes entre los combatientes antifascistas— lleve este desafío hasta sus últimas consecuencias sin dejarse tentar por las interpretaciones mistificadoras acerca de sus protagonistas y por las lecturas maniqueas y sin matices del conflicto, algo a lo que el cine español que aborda esta temática nos tiene tan acostumbrados.
Es cierto que el argumento de la obra de Loach no pivota principalmente sobre el enfrentamiento entre el ejército golpista y la República, y esto libra al director de abusar del arquetipo del incondicional demócrata republicano. La película es valiente al matizar las conductas de algunos de sus personajes: la indecisión política de su principal protagonista, David (Ian Hart), es un ejemplo bien ilustrativo de la complejidad a la que nos enfrentamos los humanos en situaciones límite o excepcionales.
Con todo, Tierra y Libertad termina cayendo también en la lógica de la mitificación de unos y la demonización de otros. En su caso no es el franquismo la alteridad negativa que opera como imagen especular en la que resaltar la elevada ética de los milicianos. En el trabajo de Loach el negro espejo donde reflejar las blancas virtudes de los revolucionarios lo conforman todos los antifranquistas que quedaron encuadrados en el ejército de la República: brigadistas internacionales, comunistas, socialistas, soldados regulares o guardias de asalto.
Es tal la obsesión por ensalzar el contraste moral entre milicianos y comunistas que la Segunda República y sus instituciones no tienen casi cabida en la trama argumental, y cuando están presentes -como en la breve escena donde aparece la Guardia de Asalto (policía republicana) o en la dramática secuencia en la que el ejército regular desarma a las milicias- lo hacen para ejemplificar el despotismo del gobierno o para acentuar la dependencia de éste de un PCE teledirigido por Moscú. Bajo esta presión se incurre en errores de bulto, como rebautizar el Ejército Popular como Ejército Popular Comunista. Pero todavía peor, a los espectadores se nos oculta todo atisbo de violencia revolucionaria, impidiéndonos reflexionar que en aquella sociedad fracturada, la colectivización de la tierra no fue sinónimo sólo de decisiones asamblearias, sino también del recurso a la fuerza.
El pasado es un lugar abierto a la legítima interpretación de historiadores, pero también de cineastas, literatos o ciudadanos sin más. Ahora bien, una cosa es intentar comprender a quienes nos precedieron y vivieron en situaciones límite y otra bien distinta es volcar en el pretérito nuestros anhelos políticos presentes. Sin restar valor a la apuesta de Ken Loach por rastrear las áreas oscuras del bando republicano (¿cuándo harán algo parecido los valedores actuales del franquismo?), el cine sobre la España de los años treinta merece un tratamiento más complejo que nos ayude a confrontar convenciones actuales.
Rechazar la violencia revolucionaria no hace peores a quienes la ejercieron, simplemente los hace distintos a nosotros, acostumbramos como estamos a compartir una retórica que dice enfrentar por otras vías —a menudo poco exitosas y contradictorias con dicha retórica— la injusticia y la desigualdad. Recrear una vez más en blanco y negro esa España distante en el tiempo y en sus palabras -¿qué significaba entonces "revolución" o "democracia"?- tiene mucho de artificio: elimina de antemano toda zona gris, esas áreas de ambigüedad ética de las que hablaba Primo Levi, superviviente del exterminio nazi, y que son parte de todos y cada uno de nosotros.
Jesús Izquierdo Martín es miembro de la Asociación Contratiempo.



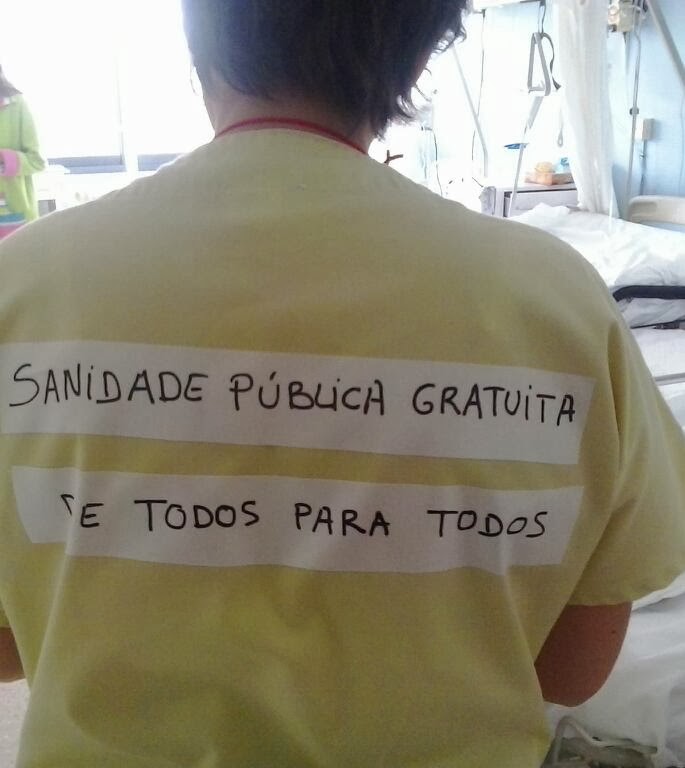

















Ningún comentario:
Publicar un comentario